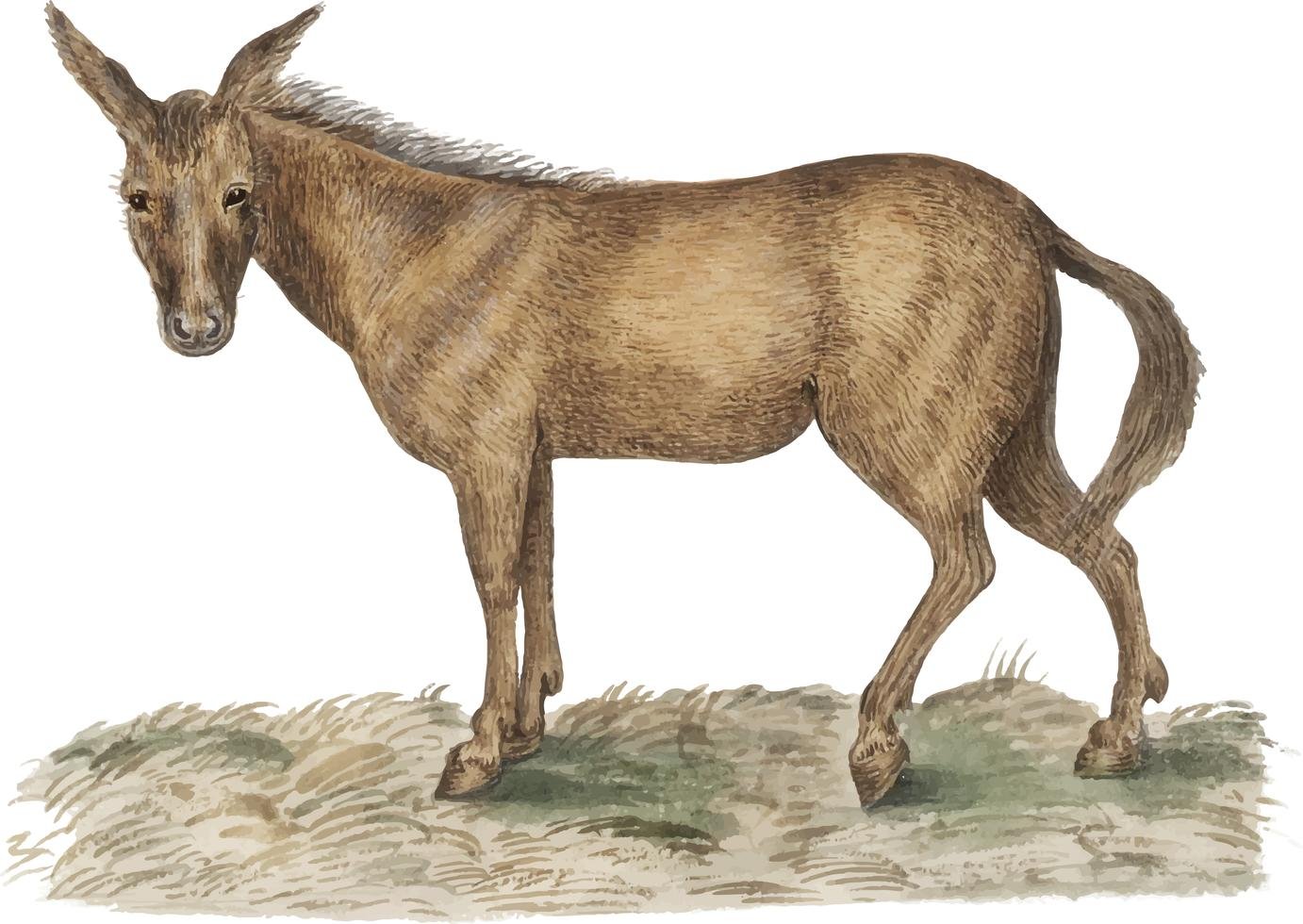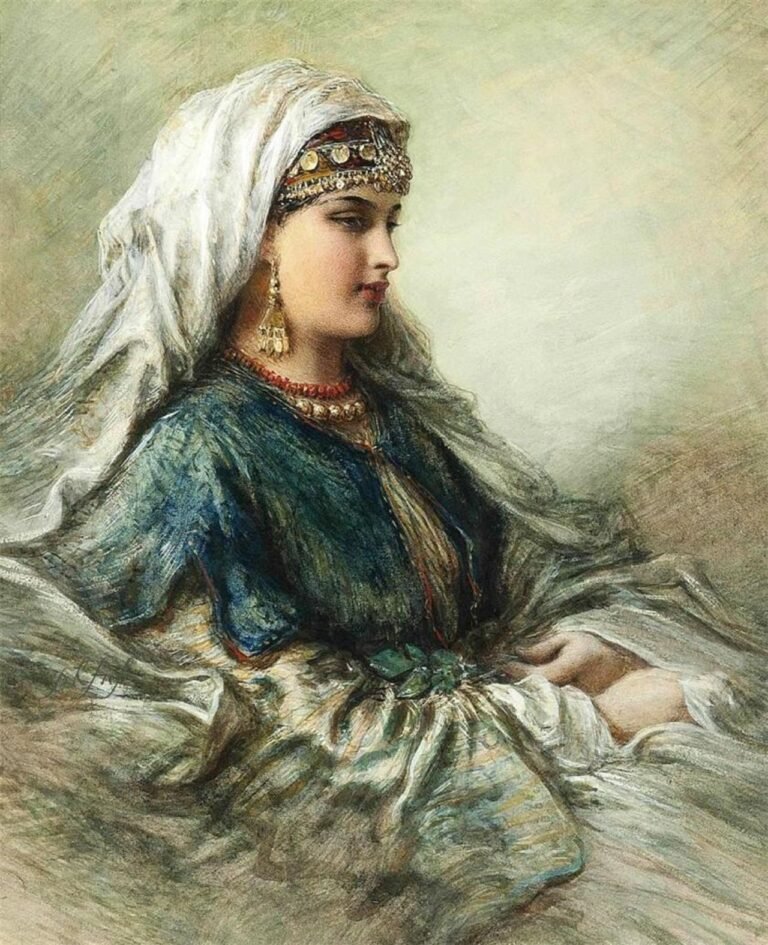La Mula Encantada – Cuento español, por Charles Sellers

Había una vez en Salamanca un hostelero muy alegre, pero muy pobre. Era tan pobre que tenía que hacer sus negocios en harapos; y un día que asistía en la mula ricamente enjaezada del arzobispo de Toledo, dio rienda suelta a sus sentimientos con palabras.
“Ah”, dijo, “a mi padre siempre lo llamaron burro desde el día de su matrimonio; ¡Pero ojalá fuera la mula del arzobispo! Mira la rica librea que porta; mira sus fuertes costados; ¡Mira cómo bebe su vino y come su pan de maíz! ¡Oh, sería una vida feliz, en verdad! ¡Mi padre era, dicen, un asno, así que yo sería mula!
Y luego se apoyó en el pesebre y se rió con tanta fuerza que la mula del arzobispo dejó de comer para mirarlo.
«¡Qué puta!» dijo la mula. “Acordaos que mi reverendo maestro, siendo hombre corpulento, es algo pesado; pero si conmigo quieres cambiar de condición, bastará que me agarres de las dos orejas, y, caramba, serás mula, ¡y eso al servicio del arzobispo de Toledo!
“Y ese seré yo”, respondió Pablo el hostelero; «Porque más vale ser una mula bien alimentada que un palafrenero hambriento». Dicho esto, agarró al mulo por las orejas, y mirándolo a la cara, al instante se transformó; pero, para su sorpresa, vio que la antigua mula se había transformado en monje. «¡Como ahora!» gritó él. “¿No quiere traerme más vino y pan de maíz, señor monje? ¿No quieres ser mi anfitrión?
Pero el monje se dio la vuelta y salió del establo, y Pablo vio entonces que había cometido un error. Pero resolvió que tan pronto como lo llevaran a la calle correría hacia su anciana madre y le imploraría que intercediera en su nombre ante el patrón Santiago de Compostela.
Cuando el arzobispo hubo descansado, llamó a su mula, la cual fue sacada; y, a falta del mozo de cuadra, a quien no encontraron, uno de los criados estaba apretando las cinchas, cuando la mula Pablo, aprovechando la oportunidad, se lanzó a toda velocidad por el camino en dirección de la casa de su madre.
El arzobispo pensó que su mula se había vuelto loca, y mientras los sirvientes la seguían corriendo y gritando: «¡Detén a la bestia, detenla!» la chusma se unió a la persecución; pero Pablo no paró hasta llegar a la casa de su madre.
La vieja estaba en la puerta, girando su rueca, y como estaba muy sorda no había oído el clamor. Pablo, inclinándose sobre ella, intentó besarle la mano, pedirle su bendición, pero ahora le fallaba la lengua. Ella se asustó tanto ante la aproximación del animal que le golpeó en la cabeza con su rueca y gritó: «¡Abernuncio!».
Para entonces los sirvientes lo habían rodeado y trataban de llevarlo de regreso, pero él no quería ir. Se puso de pie sobre sus patas traseras y luego se tumbó de costado y rodó por el polvo hasta que se estropeó la manta escarlata y luego, levantándose de repente, entró corriendo en la cabaña y trató de sentarse en su silla habitual.
Su madre huyó de la casa, y entró la chusma, y aporrearon de tal manera a Pablo, que éste quiso volver a la posada; y, después de ser acicalado, permitió que el arzobispo lo montara. Sin embargo, no había avanzado mucho cuando exclamó: “¡Por San Yago, esta mula tiene el paso de un camello!” Pablo, no estando acostumbrado a tener cuatro patas, no sabía usarlas, de modo que podía mover las patas delanteras y traseras derechas juntas. Esto causó gran molestia al arzobispo, que, siendo hombre corpulento, le hacía rodar sobre la silla como la bola de oro en la catedral de Sevilla, cuando el viento de Poniente la soltaba, y el viento de Levante la derribaba.
Agarrando el pomo con ambas manos y levantándose sobre los estribos de sus zapatos, parecía como si quisiera saltar por encima de la cabeza de la mula; y como en ese momento atravesaban un pueblo, los habitantes que habían salido a ver al arzobispo, creyeron que estaba a punto de pronunciar un sermón. Entonces, rodeando a la mula, se descubrieron la cabeza y se arrodillaron esperando la bendición.
Pablo, olvidándose de que era una mula, pensó que la gente le hacía homenaje, y estando de muy buen humor, se dio a una risa tan interior que le provocó un violento ataque de tos, que los fieles, al no ver el rostro de El arzobispo, porque devotamente inclinaban la cabeza hacia el suelo, consideró natural aclararse la garganta antes de hablar. Pero el arzobispo, que ya estaba muy asustado, y pensando que el maligno había entrado en el cuerpo de su mula, exclamó: “¡Exorciso te—abernuncio!” Entonces Pablo se sentó sobre sus cuartos traseros, de modo que el arzobispo resbaló de la silla y rodó por el suelo, y otro “¡Abernuncio!” en un tono más profundo, puso de pie al pueblo devoto. En ese momento Pablo se levantó, y al hacerlo volcó completamente al venerable arzobispo, haciéndolo caer de cabeza. Lleno de polvo y de ira, el prelado se puso en pie y examinó cuidadosamente su mula para ver si podía explicar este peculiar comportamiento. Pablo se sintió muy apenado de haber causado tanta molestia al buen arzobispo, y, para mostrar su contrición, se arrojó sobre las patas delanteras, pensando en arrodillarse, lo que asustó tanto a toda la gente, que instintivamente se refugiaron detrás del arzobispo. Pero él tenía tanto miedo como los demás, y si no hubiera sido porque lo sujetaban por sus ropas, habría huido.
“Esto le gana a la mula de Mérida”, gritó uno, “que se escapó con la mujer del molinero y luego se arrepintió del trato. Mira, él anhela el perdón”.
El mulo Pablo se levantó después de estar un rato arrodillado, y, a la manera de los animales amaestrados de esta raza, extendió las patas delanteras y traseras, para facilitar que el arzobispo montara en él, lo que pronto hizo, convencido de que que la mula no tenía intención de hacer daño; pero Pablo, arrepentido de su error y de la pérdida de tiempo que le había causado, emprendió un rápido paso, que desconcertó tanto a su jinete, que tuvo que agarrarse del pomo y de la grupa; y así lo sacaron apresuradamente de la aldea, y la gente se quedó sin la bendición.
Los asistentes, que iban a pie, intentaron seguir el ritmo de Pablo; pero esto no pudieron hacerlo debido a sus largas zancadas; y no hasta que estuvieron a la vista de Toledo, se acercaron a su amo, el cual ya estaba sin aliento y sin rostro. Ellos, temiendo que la mula volviera a emprender la marcha, pusieron a cada lado un hombre que sujetaba las riendas, y así se acercaron a la puerta oriental de la ciudad, donde esperaban muchos sacerdotes con la cruz y la espada del arzobispo, en para darle una bienvenida digna, según las reglas de la Iglesia. Pablo, al ver la gran cruz de plata, emblema del cristianismo, aflojó el paso, y cuando se encontraba a pocos metros de ella, en obediencia a lo que su madre le había enseñado cuando niño, se arrodilló, doblando los brazos. dirígete al suelo; pero lo hizo tan repentinamente, que el arzobispo cayó de la silla sobre su cuello y, para frenar su caída, agarró a sus sirvientes por las orejas, casi arrancándoselas y haciéndolos caer también. Pensando que el maligno se había apoderado de ellos, atacaron a derecha e izquierda, y casi aturdieron a su amo con golpes y patadas. Pablo, con la esperanza de recuperar su fortuna, se puso en pie con el arzobispo aferrado a su cuello, y galopó detrás de los dos criados con la boca abierta, para, si los alcanzaba, morderlos. Pero ellos, adivinando lo que quería decir, buscaron refugio entre los sacerdotes, y éstos a su vez se apresuraron a entrar en una pequeña capilla cercana.
«Nuestro arzobispo debe haber cambiado las mulas con Belcebú», dijo un sacerdote gordo, «porque ningún animal terrenal trataría así a un príncipe de la Iglesia».
“Sí”, continuó uno de los sirvientes fugitivos; “Y si su cuello hubiera sido treinta centímetros más largo, yo habría estado colgando en el aire como el ataúd del falso profeta”.
“Nunca pensé haber vuelto a correr tan rápido”, exclamó un sacerdote muy bajo y corpulento. “A fe, me parecieron crecer las piernas, como dijo nuestro sacristán después de haber sido arrojado por el toro del abad”.
“¿Pero qué ha sido del arzobispo?” dijo otro. «No debemos dejarlo en su lamentable situación».
Dicho esto, abrió con cuidado la puerta de la capilla, y allí vieron a su prelado desmayarse en el pavimento, y a Pablo corriendo a toda velocidad entre la multitud, tratando de vengarse de cuantos pudiera alcanzar.
Después de romper los pantalones de cuero de media docena de turistas y derribar y pisotear a una veintena de hombres y mujeres, salió corriendo de la ciudad por la misma puerta y no se detuvo hasta llegar a la posada donde había sido camarero. . El dueño de la posada, pensando que alguna desgracia le había sucedido al arzobispo, se apresuró a asegurar la mula; pero como ya era de noche, pospuso el envío de uno de sus sirvientes hasta la mañana siguiente.
Una vez más en el pesebre, Pablo tuvo tiempo de reflexionar sobre el error que había cometido y con gusto habría sufrido cualquier castigo si hubiera podido recuperar su forma anterior.
Mientras reflexionaba así, vio que el monje se acercaba con expresión muy triste.
“Pablo”, dijo, “¿qué te parece ser mula?”
Ahora bien, Pablo fue astuto, y, no queriendo que el monje supiera lo que había sucedido, respondió:
“En cuanto a gustarme, disfruté llevar al arzobispo tanto como a él le gustaba que lo llevaran; pero no estoy acostumbrado a tales adornos alegres y a esa buena vida, de modo que temo dañar mi salud”.
“Si ese es el caso”, continuó el monje, “mantén la cabeza baja y te aliviaré del peligro; porque, a decir verdad, me entero de que mi mujer aún vive, y me reconoció aunque estaba disfrazado de monje. ¡Por mi fe, prefiero llevar hasta la tumba los arneses de mi amo que la lengua de mi esposa desde la mañana hasta la noche! ¡Caramba, la oigo tocar a la puerta! Querido Pablo, volvamos a intercambiar condiciones”.
Y Pablo, cuando despertó a la mañana siguiente, estaba agarrado con fuerza a una viga, creyendo ser el arzobispo de Toledo aferrado al cuello de la mula.
Cuento popular español, recopilado por Charles Sellers (1847-1904)