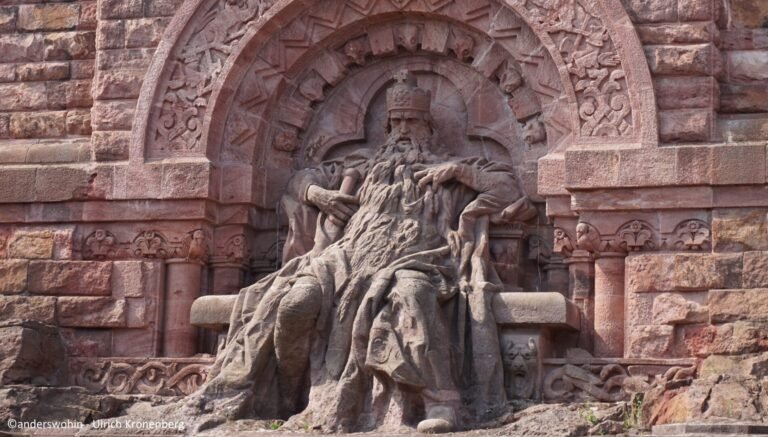Pulgarcito de Charles Perrault
Versión de Pulgarcito de Charles Perrault



Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían siete hijos y todos chicos. El mayor no tenía más que diez años y el menor no tenía más que siete. Puede sorprender que el leñador tuviera tantos hijos en tan poco tiempo; pero es que su mujer trabajaba a destajo y los hacía nada menos que de dos en dos.
Eran muy pobres y sus siete hijos los empobrecían más, porque ninguno de ellos podía ganarse la vida. También les afligía el hecho de que el menor era muy delicado y no decía palabra: tomaban por retraso mental lo que era una señal de la bondad de su alma. Era muy pequeño y, cuando vino al mundo, no era más gordo que el pulgar, por lo que lo llamaron Pulgarcito.
El pobre niño era el sufrelotodo de la casa y siempre le echaban la culpa. Sin embargo, era el más fino y el más sagaz de todos sus hermanos y, si hablaba poco, escuchaba mucho.
Vino un año muy malo y el hambre fue tan grande, que aquella pobre gente decidió deshacerse de sus hijos. Una noche en que estaban los hijos acostados y que el leñador estaba junto al fuego con su mujer, le dijo con el corazón oprimido de dolor:
—Ya ves que no podemos seguir alimentando a nuestros hijos; no puedo resignarme a verlos morir de hambre ante mis ojos y estoy decidido a llevarlos mañana al bosque para que se pierdan, cosa que será fácil, pues, mientras estén entretenidos formando haces, no tendremos más que huir sin que nos vean.
—¡Ah! —exclamó la leñadora—. ¿Tendrías valor para dejar que se pierdan tus hijos?
Por más que su marido le hiciera ver su gran pobreza, ella no podía consentirlo; era pobre pero era su madre. Sin embargo, después de considerar lo doloroso que sería para ella verlos morir de hambre, consintió y, llorando, fue a acostarse.
Pulgarcito escuchó todo lo que dijeron, pues, habiendo oído desde su cama que hablaban de cosas serias, se había levantado despacio y se había deslizado debajo del taburete de su padre para escucharlos sin ser visto. Volvió a acostarse y no durmió durante el resto de la noche, pensando en lo que tenía que hacer. Se levantó muy temprano y se fue a orillas de un arroyo, donde se llenó los bolsillos de piedrecitas blancas, y en seguida volvió a casa. Salieron, y Pulgarcito no dijo a
sus hermanos nada de lo que sabía. Fueron a un bosque muy espeso, donde a diez metros de distancia no se veían uno a otro. El leñador se puso a cortar leña, y sus hijos a recoger las ramitas para formar haces. El padre y la madre, viéndolos ocupados en trabajar, se fueron alejando insensiblemente de ellos y luego huyeron rápidamente por un sendero apartado.
Cuando los niños se vieron solos, se pusieron a gritar y a llorar con todas sus fuerzas. Pulgarcito los dejaba gritar, pues sabía por dónde podría regresar a casa; y es que, mientras andaba, había ido dejando caer a lo largo del camino las piedrecitas blancas que llevaba en los bolsillos. Y les dijo:
—No temáis, hermanos; padre y madre nos han dejado aquí, pero yo os llevaré otra vez a casa; no tenéis más que seguirme.
Lo siguieron, y los llevó hasta su casa por el mismo camino por el que habían ido al bosque. Al principio, no se atrevieron a entrar, sino que se colocaron todos contra la puerta para escuchar lo que decían su padre y su madre.
Nada más llegar el leñador y la leñadora a su casa, el señor del pueblo les mandó diez escudos que les debía desde hacía mucho tiempo y con los que ya no contaban. Aquello les devolvió la vida, pues la pobre gente estaba muriéndose de hambre. El leñador mandó inmediatamente a su mujer a la carnicería. Como hacía mucho tiempo que no comía, compró tres veces más carne de lo que era necesario para cenar dos personas. Cuando estuvieron hartos, la leñadora dijo:
—¡Ay! ¿Dónde estarán ahora nuestros pobres hijos? ¡Qué buena comida harían con lo que nos sobra! Y has sido tú, Guillermo, has sido tú quien ha querido dejarlos que se pierdan; bien decía yo que nos arrepentiríamos. ¿Qué harán ahora en el bosque? ¡Ay, Dios mío! ¡A lo mejor se los han comido ya los lobos! ¡Qué inhumano eres: haber perdido así a tus hijos!
El leñador al fin se impacientó, porque ella estuvo repitiendo más de veinte veces que se arrepentirían de ello y que ella lo había dicho. Y la amenazó con pegarla si no se callaba.
No es que el leñador no estuviera afligido, y aún más que su mujer si cabe, pero es que ya estaba volviéndole loco, y él, como tanta gente, era de esos que quieren mucho a las mujeres que tienen razón, pero que encuentran muy importunas a las que siempre han tenido razón.
La leñadora estaba bañada en lágrimas.
—¡Ay! ¿Dónde estarán ahora mis hijos, mis pobres hijos?
Lo dijo una vez tan alto, que los niños, que estaban a la puerta, habiéndola oído, se pusieron a gritar juntos:
—¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí!
En seguida corrió a abrirles la puerta y les dijo abrazándolos:
—¡Qué contenta estoy de volver a veros, mis queridos niños! Estaréis cansados y tendréis hambre; y tú, Pedrito, cómo te has puesto de barro: ven aquí que te lave la cara.
Ese Pedrito era el hijo mayor, y lo quería más que a todos los otros, porque era un poco pelirrojo y ella era un poco pelirroja.
Se sentaron a la mesa, y comieron con un apetito que les daba gusto al padre y a la madre, a quienes les contaban el miedo que habían pasado en el bosque, hablando casi siempre todos a la vez.
Aquella buena gente estaba encantada de volver a ver a sus hijos y la alegría duró lo que duraron los diez escudos. Pero, en cuanto gastaron el dinero, volvieron a caer en su primera aflicción y decidieron abandonarlos de nuevo y, para no errar el golpe, llevarlos mucho más lejos que la primera vez.
No pudieron hablar de ello tan secretamente que Pulgarcito no los oyera, el cual tuvo la firme intención de salir de apuros como había hecho antes; pero, aunque se levantó muy temprano para ir a recoger piedrecitas, no pudo conseguirlo, pues encontró la puerta de la casa cerrada con dos vueltas de llave.
No sabía qué hacer, cuando, al darles la leñadora a cada uno un trozo de pan para la comida, pensó que podría utilizar el pan en vez de piedrecitas, echando las migajas a lo largo de los caminos por donde pasaran; y así, lo guardó en su bolsillo.
El padre y la madre los llevaron al sitio más espeso y más oscuro del bosque y, en cuanto estuvieron allí, tomaron un camino apartado y los dejaron.
Pulgarcito no se afligió mucho, pues pensaba encontrar fácilmente el camino gracias al pan que había sembrado por todos los sitios por donde había pasado; pero se sorprendió mucho cuando no pudo volver a encontrar una sola migaja de pan; habían venido los pájaros y se lo habían comido todo. Y ahí los tenemos, muy desconsolados, porque cuanto más andaban, más se extraviaban y se internaban en el bosque.
Llegó la noche y se levantó un gran viento, que les daba un miedo espantoso. Por todas partes creían oír aullidos de lobos que venían hacia ellos para comérselos. Apenas se atrevían a hablarse ni a volver la cabeza. Sobrevino una fuerte lluvia que los caló hasta los huesos; resbalaban a cada paso y se caían en el barro, de donde volvían a levantarse totalmente embarrados, no sabiendo qué hacer con las manos.
Pulgarcito trepó a lo alto de un árbol para ver si divisaba algo; habiendo vuelto la cabeza hacia todos los lados, vio una lucecita como de una candela, pero que estaba muy lejos, más allá del bosque. Bajó del árbol; y, cuando llegó al suelo, ya no vio nada; aquello lo desconsoló. Sin embargo, después de haber andado un rato con sus hermanos del lado que había visto la luz, al salir del bosque volvió a verla.
Llegaron por fin a la casa donde se veía la luz, no sin pasar mucho miedo, pues con frecuencia la perdían de vista, cosa que les ocurría cada vez que descendían algún declive del terreno. Llamaron a la puerta y salió a abrirles una mujer. Les preguntó qué querían; Pulgarcito le dijo que eran unos pobres niños que se habían perdido en el bosque, y le pedían por caridad que los dejara pasar la noche. Aquella mujer, al verlos a todos tan guapos, se echó a llorar y les dijo:
—¡Ay, pobres hijos! ¡Adónde habéis venido a parar! ¿No sabéis que esta es la casa de un ogro que se come a los niños pequeños?
—¡Ay, señora! —le respondió Pulgarcito, que temblaba como un azogado lo mismo que sus hermanos—. ¿Qué podemos hacer? Seguro que los lobos del bosque no dejarán de comernos esta noche si no queréis recogernos en vuestra casa. Y, siendo así, preferimos que sea el señor quien nos coma; a lo mejor tiene compasión de nosotros si vos queréis rogárselo.
La mujer del ogro, que creyó que podría ocultárselos a su marido hasta la mañana siguiente, los dejó entrar y los llevó a calentarse al lado de una buena lumbre; pues estaba asándose un cordero entero para la cena del ogro. Cuando empezaban a calentarse, oyeron tres o cuatro golpes a la puerta: era el ogro, que volvía.
En seguida su mujer los escondió bajo la cama y fue a abrir la puerta. Lo primero que preguntó el ogro fue si estaba lista la cena y si había sacado el vino, y en seguida se sentó a la mesa. El cordero estaba todavía sangrando, pero precisamente por eso le pareció mejor.
Olfateaba a derecha e izquierda diciendo que olía a carne fresca.
—Será —le dijo su mujer el ternero que acabo de prepararos.
—Te repito otra vez que huele a carne fresca —prosiguió el ogro, mirando a su mujer de reojo—, y aquí hay algo que no entiendo.
Y, diciendo estas palabras, se levantó de la mesa y se fue directo a la cama.
—¡Ah, maldita mujer! —dijo él—. ¡Cómo querías engañarme, eh! No sé por qué no te como también a ti; tienes suerte de ser una vieja bestia. Esta caza me viene de perlas para convidar a tres ogros amigos míos que vendrán a verme estos días.
Los sacó de debajo de la cama uno tras otro. Los pobres niños se pusieron de rodillas pidiéndole perdón; pero tenían que vérselas con el más cruel de todos los ogros, el cual, muy lejos de sentir piedad, los devoraba ya con los ojos y decía a su mujer que saldrían sabrosos trozos cuando hubiera hecho una buena salsa con ellos. Fue a coger un gran cuchillo y, según iba acercándose a los pobres niños, lo afilaba con una larga piedra que llevaba en la mano izquierda.
Ya había agarrado a uno, cuando le dijo su mujer:
—¿Qué queréis hacer con la hora que es? ¿No tendréis tiempo mañana por la mañana?
—Cállate —repuso el ogro—, así estarán más tiernos.
—¡Pero si tenéis todavía mucha carne! —prosiguió su mujer—: un ternero, dos corderos y la mitad de un cerdo.
—Tienes razón —dijo el ogro—; dales bien de cenar para que no adelgacen y llévalos a acostar.
La buena mujer estaba radiante de alegría y les dio bien de cenar, pero no pudieron comer de tanto miedo como tenían. En cuanto al ogro, siguió bebiendo, encantado de tener con qué agasajar a sus amigos. Bebió una docena de tragos más que de costumbre, lo que hizo que se le subiera un poco a la cabeza y lo obligara a ir a acostarse.

El ogro tenía siete hijas, que todavía eran niñas. Aquellas pequeñas ogresas tenían todas la tez muy bonita, porque comían carne fresca como su padre; pero tenían ojillos grises y redondos, la nariz ganchuda y una boca muy grande con dientes largos, muy puntiagudos y muy separados uno de otro. No eran todavía malas del todo, pero prometían mucho, porque ya mordían a los niños pequeños para chuparles la sangre.
Las habían acostado temprano y estaban las siete en una cama grande y cada una tenía en la cabeza una corona de oro.
En la misma habitación había una cama del mismo tamaño; en aquella cama acostó la mujer del ogro a los siete niños; después de lo cual, fue a acostarse al lado de su marido.
Pulgarcito, que había notado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro en la cabeza y que temía que le entraran al ogro remordimientos por no haberlos degollado aquella misma noche, se levantó hacia medianoche y, cogiendo los gorros de sus hermanos y el suyo, fue muy despacito a ponérselos en la cabeza de las siete hijas del ogro, después de quitarles sus coronas de oro, que puso en la cabeza de sus hermanos y en la suya, con el fin de que el ogro los tomara por sus hijas, y a sus hijas por los niños a quienes quería degollar. La cosa resultó como lo había pensado; pues el ogro, habiéndose despertado sobre las doce, sintió haber dejado para el día siguiente lo que podía hacer la víspera; y así, se arrojó bruscamente de la cama y, cogiendo su gran cuchillo:
—Vamos a ver —dijo— cómo se encuentran nuestros picaruelos; no lo pensemos dos veces.
Así que subió a tientas a la habitación de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los niños, que dormían todos, excepto Pulgarcito, el cual tuvo mucho miedo cuando sintió la mano del ogro que le tocaba la cabeza, como había tocado la de todos sus hermanos. El ogro, que sintió las coronas de oro:
—Pues sí —dijo—, buena la iba a hacer; estoy viendo que anoche bebí más de la cuenta.
Se dirigió después a la cama de sus hijas, donde, al sentir los gorritos de los chicos:
—¡Ah! —dijo—. ¡Aquí están nuestros mocetones! ¡Pues, hala, manos a la obra!
Y, diciendo esto, cortó sin vacilar el cuello a sus siete hijas. Muy contento de aquella expedición, volvió a acostarse al lado de su mujer.
En cuanto Pulgarcito oyó roncar al ogro, despertó a sus hermanos, y les dijo que se vistieran rápidamente y que lo siguieran. Bajaron despacito al jardín y saltaron por encima de las tapias. Estuvieron corriendo casi toda la noche, siempre temblando y sin saber adónde iban.
Habiéndose despertado el ogro, dijo a su mujer:
—Vete allá arriba y prepara a esos picaruelos de anoche.
La ogresa se sorprendió mucho de la bondad de su marido, sin sospechar de qué manera entendía él que los preparase, y, creyendo que le ordenaba que fuera a vestirlos, subió arriba, donde se quedó muy sorprendida cuando vio a sus siete hijas degolladas y nadando en su propia sangre.
Empezó por desmayarse (pues es este el primer recurso que encuentran casi todas las mujeres en tales situaciones). El ogro, temiendo que su mujer tardara demasiado en hacer el trabajo que le había encargado, subió arriba para ayudarla. No se sorprendió menos que su mujer cuando vio el horrible espectáculo.
—¡Ay! ¿Qué he hecho? —exclamó—. Me la van a pagar esos desgraciados, y ahora mismo.
Echó en seguida un jarro de agua en las narices de su mujer y, habiéndola hecho volver en sí, le dijo:
—Dame rápidamente las botas de siete leguas para ir a atraparlos.
Emprendió la marcha y, después de haber corrido mucho en todas direcciones, por fin fue a dar al camino por el que iban los pobres niños, que no estaban más que a cien pasos de la casa de su padre. Vieron al ogro, que iba de montaña en montaña y que cruzaba ríos con la misma facilidad con que hubiera cruzado el más pequeño riachuelo. Pulgarcito, que vio una roca hueca cercana al lugar donde estaban, mandó esconder en ella a sus seis hermanos y se metió también él, sin dejar de mirar lo que hacía el ogro.
El ogro, que estaba muy cansado del largo camino que había andado inútilmente (pues las botas de siete leguas fatigan mucho a un hombre), quiso descansar, y por casualidad fue a sentarse encima de la roca donde los niños se habían escondido. Como ya no podía más de cansancio, se durmió después de haber descansado un rato, y llegó a roncar tan espantosamente, que los pobres niños no pasaron menos miedo que cuando llevaba su gran cuchillo para cortarles el cuello.
Pulgarcito no tuvo tanto miedo, y dijo a sus hermanos que huyeran rápidamente a casa, mientras el ogro dormía profundamente, y que no pasaran cuidado por él. Siguieron su consejo y llegaron en seguida a casa.

Pulgarcito, habiéndose acercado al ogro, le quitó suavemente las botas, y se las puso al instante. Las botas eran muy grandes y muy anchas; pero, como estaban encantadas, tenían el don de agrandarse y empequeñecerse según la pierna del que las calzaba, de forma que se ajustaban a sus pies y a sus piernas como si las hubieran hecho para él. Se fue directamente a casa del ogro, donde encontró a su mujer, que estaba llorando al lado de sus hijas degolladas:
—Vuestro marido —le dijo Pulgarcito— corre mucho peligro, pues ha caído en manos de una banda de ladrones, que han jurado matarlo si no les da todo el oro y la plata que tenga. Cuando ya estaba con el puñal al cuello, me vio y me rogó que viniera a avisaros de la situación en que se encuentra, y que os dijera que me dieseis todo lo que tiene de valor, sin dejar nada, porque de lo contrario lo matarán sin misericordia. Como la cosa urge, quiso que me pusiera sus botas de siete leguas, como podéis ver, para ir más de prisa, y también para que no creyerais que soy un impostor.
La buena mujer, muy asustada, le dio en seguida todo lo que tenía, pues aquel ogro, aunque se comiera a los niños pequeños, no dejaba de ser un buen marido. Pulgarcito, cargado con todas las riquezas del ogro, volvió a casa de su padre, donde lo recibieron con mucha alegría.
Hay muchos que no están de acuerdo con este último particular, y pretenden que Pulgarcito no llegó a robar al ogro; que, a decir verdad, no tuvo escrúpulos en quitarle las botas de siete leguas, porque él solo las utilizaba para correr detrás de los niños.
Estas gentes aseguran saberlo de buena tinta, e incluso por haber comido y bebido en casa del leñador. Aseguran que, cuando Pulgarcito se hubo calzado las botas del ogro, se fue a la Corte, donde se enteró de que estaban muy preocupados por un ejército que estaba a doscientas leguas de allí, y por el resultado de una batalla que se había librado. Dicen que fue a ver al Rey, y le dijo que, si quería, le traería noticias del ejército antes de acabar el día.
El Rey le prometió una buena cantidad de dinero si lo conseguía. Pulgarcito trajo noticias aquella misma tarde, y, habiéndose dado a conocer por aquel primer encargo, ganaba todo lo que quería, pues el Rey le pagaba perfectamente bien por llevar sus órdenes al ejército, y un sinfín de damas le daban todo lo que quería por tener noticias de sus amantes, y de ahí sacó sus mejores ganancias. Había algunas mujeres que le encargaban cartas para sus maridos, pero le pagaban tan mal y suponía tan poco, que ni se dignaba tener en cuenta lo que ganaba por ese lado.
Después de haber hecho durante algún tiempo el oficio de correo y de haber amasado una buena fortuna, volvió a casa de su padre, donde no es posible imaginar lo que se alegraron de volver a verlo. Acomodó a toda su familia. Compró cargos de nueva creación para su padre y para sus hermanos; y por ahí los fue colocando a todos, al mismo tiempo que se creaba una excelente posición en la Corte.
MORALEJA
Nadie suele afligirse mayormente
de que vengan los hijos por mellizos,
si todos salen guapos y rollizos
y con un exterior sobresaliente;
mas si se tiene un hijo
que no dice palabra o es canijo,
se lo desprecia, insulta y escarnece;
no obstante, muchas veces acontece
que el pobre monigote
es el que a la familia saca a flote.