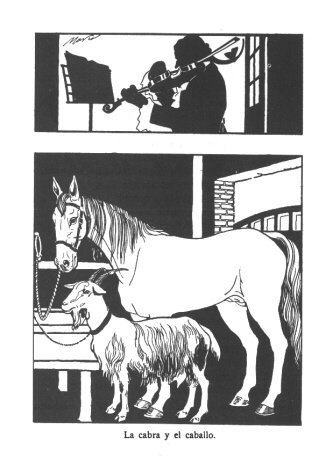Este era un Rey que tenía una hija única, de una hermosura extraordinaria, virtuosa, caritativa y hacendosa. El Rey la amaba entrañablemente y, como se dice, tenía puestos los ojos en ella.
La Princesa acostumbraba subir todos los días a la terraza del palacio y allí pasaba las horas cosiendo o bordando y recreándose con la vista de las plantas, árboles y flores que adornaban el parque real, que desde allí se dominaba.
Un día que estaba en su acostumbrado trabajo, un lindo Canarito se paró en la rama de un árbol que casi llegaba hasta donde ella estaba sentada, y entonó un canto tan melodioso que la princesa, a fin de oirle mejor, se levantó para acercarse a la avecita, pero apenas se movió de su asiento, el Canarito se fué.
La Princesa, pensando que el pajarito podía volver, hizo colocar una jaula con trampa en el mismo árbol, para cazarlo.
Efectivamente, el Canarito volvió al día siguiente, pero en vez de acercarse a la jaula, se posó en el bastidor de la Princesa y después de gorjear unos cuantos trinos, tomó con el pico una madeja de seda y emprendió el vuelo.
Al otro día estaba la Princesa, como siempre, ocupada en sus labores, cuando de repente llega el Canarito, se para en el bastidor, canta dulcemente un instante, y tomando con el pico el dedal de oro que la Princesa acababa de dejar en el costurero, y abriendo las alas desapareció en el espacio.
La repetición de la aventura preocupó bastante a la Princesa, que no pasó buena noche. Sin embargo, se levantó temprano y volvió a la terraza a continuar su bordado, pensando en el Canarito, de quien a toda costa quería apoderarse.
En esto estaba cuando llega la linda avecita, cantando aún mejor que en los días anteriores, y sin siquiera detenerse un momento, se apodera de las tijeras de oro de la Princesa, y elevándose por los aires, se pierde de vista.
La Princesa cayó gravemente enferma. Por llamado del Rey, vinieron los médicos más prestigiosos y los adivinos de más fama, tanto del país como del extranjero, y ninguno pudo conocer la enfermedad.
Mientras tanto, la Princesa languidecía, su mal se agravaba, y se iba consumiendo poco a poco. El Rey, desesperado, hizo publicar un bando en que ofrecía grandes riquezas al que lograra sanar a su hija.
Muchos lo tentaron, pero ninguno lo consiguió, y la Princesa seguía empeorando a ojos vistas.
En un pueblo algo alejado de la ciudad en que la Corte residía, vivía una viejecita que tenía un hijo vivo y despierto, llamado Juan.
Un día lo llamó y le dijo:
—Mira, Juanito, toma estas tres tortillas que acabo de hacer al rescoldo y se las llevas a la Princesa, que ellas le darán salud. Que no te vayas a comer ninguna, ni se te pierdan, porque las tres han de llegar a poder de la Princesa.
El muchacho tenía la costumbre de obedecer sin replicar. Subió en un burro; a un lado de las alforjas colocó las tortillas y al otro un pedazo de pan, harina y un poco de charqui y se puso en marcha.
La mitad del camino llevaría andado, cuando el burro se puso a corcovear y por más que Juanito le pegaba fuerte y feo con una varilla, el animal no avanzaba un paso.
Viendo la porfía de la bestia, Juanito sacó las tortillas de las alforjas y descendió del burro para seguir a pie; pero en cuanto bajó, se le cayó una de las tortillas y se le fué rodando por el camino.
Era de ver cómo Juanito corría detrás de la tortilla, que rodaba y rodaba, sin poderla alcanzar; y el pícaro burro, que antes no quería moverse, cómo seguía a Juanito, que casi le pisaba los talones.
Por fin la tortilla se metió adentro de una cueva y Juanito se coló detrás de ella.
Cuando Juanito estuvo adentro, se encontró, sin saber cómo, en un gran comedor regiamente amueblado. La mesa estaba cubierta de ricas viandas y manjares de toda especie que exhalaban un perfume delicioso, y como al muchacho, con la carrera, se le había abierto el apetito, tomó el cucharón para servirse un plato de cazuela y ya iba a meterlo en la sopera, cuando el cucharón se le enderezó en la mano y pegándole fuertemente en la cara le dijo:
—¿Cómo te atreves a comer antes que tus amos?
En esto se sintió un gran ruído, y entró rodando al comedor una gran bola de cobre. Juanito, lleno de miedo, apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de la puerta, y desde allí pudo ver que la bola se abría en dos partes, como una concha, y de ella salía un lindo canario.
Con el mismo ruído y el mismo aparato entraron otras dos bolas más, una tras otra, y de cada una salió otro canario.
Las tres avecitas sacudieron sus plumas un momento, como si se desperezaran, y después, volando, se introdujeron a un elegante dormitorio situado al lado del comedor, en el que había tres lujosas camas.
Juanito continuaba observando desde su escondite, con la curiosidad que es de suponer, tan extraños acontecimientos. De pronto vió que tres negros atravesaban el patio y el comedor y entraban al dormitorio conduciendo sendos baños de plata, que colocaban al lado de las camas.
Inmediatamente los Canaritos se zambulleron en el agua y un rato después salían de los baños transformados en hermosos Príncipes. Los esclavos los perfumaron, los enjuagaron y ayudaron a vestirse, y en seguida se retiraron, dejándolos recostados en sus camas, contándose lo que les había pasado en los últimos quince días, tiempo que no se veían.
Dos de los Príncipes nada importante tuvieron que referir; pero, en cambio, el tercero contó que en una de sus excursiones había divisado a una Princesa tan hermosa como no había visto otra en su vida, que estaba perdidamente enamorado de ella y que, no hallando cómo llamar su atención, le había robado un día una madeja de seda con que bordaba, otro día su dedal y al siguiente unas tijeras de oro, objetos que tenía al lado en su velador. Y tomándolos, los besaba tiernamente, diciéndoles las palabras más dulces y cariñosas.
Después de escuchar esto, Juanito logró escabullirse sin ser notado, y como el hambre le apretaba, se metió en la cocina, en la cual no encontró a nadie. Con temor probó de uno de los guisos, y viendo que nada le pasaba, se creyó autorizado para hartar su estómago.
Después de satisfacer su apetito, salió, sin tropiezos, de aquel palacio encantado, y al lado afuera de la entrada de la cueva, tropezó con su burro, que lo esperaba. Montó en él, y a las pocas horas se encontró frente al palacio del Rey.
Pidió permiso al jefe de la guardia para pasar a ver a la Princesa y entregarle las tortillas, con las cuales—aseguraba él—sanaría la enferma. Al principio no querían dejarlo entrar, pero en vista de su insistencia, lo condujeron a presencia del Rey, y como la petición de Juanito estaba de acuerdo con el bando que el mismo Rey había mandado publicar, ordenó que se le llevase a las habitaciones de la Princesa.
La Princesa, cansada con las preguntas de tanto charlatán como había ido a visitarla, en cuanto entró Juanito se dió vuelta para la pared; pero éste, sin inmutarse, le habló en los siguientes términos, de un resuello:
—Manda a decir mi mamita que su mercé es su señorita, que tenga muy buenos días y que cómo está y que aquí le manda estas tres tortillas, pero no le traigo más que dos, porque la otra se me fué rodando cuando salí de mi tierra, y yo, por seguirla, llegué hasta un palacio encantado, en donde vi y oí cosas tan maravillosas como tal vez no habrá visto ni oído alma viviente en este mundo. Figúrese usted, señorita que, escondido detrás de la puerta del comedor del palacio, vi que llegaban tres grandes bolas de cobre, que al rodar metían mucho ruido y que se abrían por la mitad y que de cada una de ellas salía un canarito.
Al llegar a este punto, la Princesa se volvió para el lado de Juanito, e incorporándose en la cama, le preguntó con ansiedad:
—¿Y qué hicieron esos pajaritos?
—Sacudieron sus alitas y en seguida se fueron volando a un dormitorio situado al lado del comedor y en el cual había tres camas; y entonces llegaron tres negros, trayendo cada uno un baño que depositó al lado de las camas; en cada uno de ellos se metió un Canario y a los pocos instantes salieron convertidos en tres hermosos Príncipes, que se recostaron en sus camas y empezaron a contarse lo que les había ocurrido en los últimos días. Dos de ellos no tuvieron nada nuevo que contar, pero el otro, que era el más lindo de los tres, les dijo que un día que pasaba volando por el palacio de un Rey, divisó a la Princesa más hermosa que en su vida había visto, que se había enamorado perdidamente de ella y que, para llamar su atención, le había robado un día una madeja de seda, otra vez el dedal de oro y otro día sus tijeras. No oí más, porque ya no aguantaba el hambre y me fuí a la cocina a comer algo. Después que maté el hambre salí, y al lado afuera encontré a mi burro, monté en él y me vine a cumplir el encargo de mi mamita. Pero su mercé me perdonará que no le haya traído más que dos de las tres tortillas que mi mamita me entregó para su mercé, porque como habrá visto, no es mía la culpa de que se me haya perdido una.
La Princesa, que había escuchado anhelante a Juanito, contestó:
—Está muy bien, Juanito ¿y serías capaz de llevarme a la cueva en que está el palacio encantado?
—Como nó pues, señorita, si el camino es bien refácil; no está más que a la vueltecita de la esquina.
La Princesa hizo llamar al Rey.
—Padre, le dijo, todos los que hasta ahora han venido a verme no han sido sino unos charlatanes, con excepción de este niño, que es médico verdadero. El me ha traído la salud, pero aunque me siento bien, para restablecerme por completo necesito hacer un viaje de unos cuantos días, y espero que Vuestra Majestad no me negará el permiso. El solo me acompañará.
El Rey se quedó admirado de ver el cambio tan radical que en un momento se había operado en la salud de su hija, y como la amaba tanto y nada se atrevía a negarle, le concedió el permiso que solicitaba. Quiso que llevara dinero, mucho dinero, para los gastos que pudieran ofrecérsele; pero ella lo rehusó, lo mismo que el séquito que se le ofrecía, y salió sin más compañía que Juanito, montados ambos en el burro que había traído al niño a palacio.
El burro los condujo en pocas horas hasta la entrada de la cueva, en donde bajaron. La Princesa le dió a Juanito una carta para el Rey, en la que le decía que no pasase cuidados por ella, que estaba bien, que en pocos días más regresaría completamente restablecida, y que le entregara a Juanito el dinero que había ofrecido al que la sanase de su enfermedad.
Deshizo Juanito el camino y puso en manos del Rey la carta de la Princesa. El Rey ordenó que se le diese una gran suma de dinero y con ella regresó Juanito a casa de su madre, y ambos, desde entonces, llevan una vida tranquila y holgada.
Volvamos a la Princesa que, una vez que quedó sola, entró al interior de la cueva y se encontró de repente en medio de un gran comedor regiamente amueblado. No sabía qué hacerse, cuando entró el Canarito revoloteando y cantando alegremente y después de hacerle mil gracias a su adorada, se detuvo y le habló de esta suerte:
—Hermosa Princesa, ¿cómo te has atrevido a poner tus plantas en este sitio en que te esperan tantos peligros?
—Linda avecita, por verte y tenerte a mi lado encontraré livianos todos los trabajos que se me presenten; no aspiro sino a estar en tu compañía y oir tu hermoso canto.
—Princesa, esta cueva encantada está al cuidado de una vieja hechicera; búscala y la encontrarás en la última pieza del interior y dile que deseas ocuparte y vienes a ofrecerle tus servicios; ella los aceptará y te encargará trabajos que te parecerán imposibles de ejecutar, pero no tengas cuidado que yo velaré siempre por tí y te ayudaré.
La Princesa, después de recorrer muchos patios y galerías, llegó a una pieza a cuya puerta estaba sentada una vieja de aspecto repelente, con la cabellera desgreñada, el rostro sucio, las uñas larguísimas, los ojos encarnizados. En cuanto divisó a la Princesa, con voz áspera le preguntó:
—¿Qué buscas aquí, vil gusanillo de la tierra?
—Señora, le contestó, necesito emplearme y andaba buscando dónde servir, cuando llegué a esta casa y como encontré la puerta franca y nadie acudió a mi llamado, entré hasta este sitio sin encontrar en mi camino a ninguna persona; ¿no querría Ud. tomarme a su servicio?
—Está bien, dijo la vieja; retírate a aquella pieza y mañana, de alba, vienes a recibir mis órdenes.
La Princesa se retiró sumamente afligida; el rostro mal agestado de la Bruja y su voz dura y antipática la atemorizaron y pasó la noche sin dormir.
Apenas amaneció se fué a la pieza de la vieja, que ya estaba en pie y que la esperaba con un gran frasco de vidrio.
—Toma este frasco, le dijo, y antes de las doce del día me lo traerás lleno de lágrimas de picaflores; si no consigues llenarlo, te costará la vida.
La Princesa salió llorando sin saber a dónde dirigirse, pero a poco andar vió en un árbol al Canarito, que le dijo:
—Ve a aquel monte que se divisa allí cerca; antes de subir cortarás una varillita de la primera planta que encuentres a mano derecha del camino que conduce a la cima, subes y esperas arriba la salida del sol; colocas el frasco en el suelo e inmediatamente vendrá una multitud de picaflores y uno tras otro irá parándose en la boca del frasco.
Entonces tú les vas dando un golpecito en la cabeza con la varilla y derramará cada uno tres lágrimas dentro del frasco. Serán tantos y se turnarán tan rápidamente que en menos de una hora lo llenarán.
Siguió la princesa el camino que le indicó el Canario y al llegar al monte cortó una varilla del primer arbusto que halló a la derecha de la senda; en seguida continuó su marcha, y una vez que estuvo arriba, dejó el frasco en el suelo, se sentó sobre una piedra y se quedó meditando sobre su triste suerte y las raras aventuras de su corta vida, hasta que el sol se levantó brillante y majestuoso en el horizonte.
Inmediatamente acudió de todas partes una multitud de picaflores, cuyas plumas tornasoladas lanzaban vívidos reflejos al ser heridas por los rayos solares. Las lindas avecitas revoloteaban en torno de la Princesa, y saliendo del grupo, de a dos y de a tres se paraban en el borde de la boca del frasco y esperaban que la joven les diese un suave golpecito en la cabeza con la varilla, para retirarse y dejar el puesto a otras de sus compañeras. Esta escena se repitió con tal rapidez que, aunque sólo eran tres las lágrimas que cada picaflor depositaba en el frasco, en media hora éste se había llenado. Sin embargo de haber cumplido su tarea, la Princesa no se movió de aquel sitio: el solo recuerdo de la Bruja le imponía pavor y la hacía extremecerse, ¡y se sentía tan bien en medio de los árboles y de los pajaritos!
Cuando el sol llegó a lo más alto del cielo, la Princesa se despidió cariñosamente de los picaflores, agradeciéndoles con frases llenas de dulzura el servicio que le habían hecho; y rodeada de ellos, que no la dejaron sino cuando llegó al plano, descendió del cerro con el frasco en sus brazos.
Pocos momentos después llegaba a la cueva y se encontraba en presencia de la aborrecible vieja, y entregándole el frasco le decía:
—Señora, estáis servida.
—Está bien, refunfuñó la Bruja; mañana temprano vendrás a recibir una nueva orden.
Y arrojándole un mendrugo de pan, le indicó con el dedo que se retirara a su cuarto.
La Princesa pasó la noche sin dormir, así es que muy temprano, antes que amaneciese, ya estaba en presencia de la hechicera. La vieja, que la esperaba, le pasó un cofre de una hermosura imponderable, cubierto de incrustaciones de oro y de adornos de flores de diamantes, perlas y rubíes, y entregándole una llavecita, le ordenó que la llevase a casa de otra vieja, su amiga, porque era su cumpleaños. Esta amiga la abriría y sacaría su contenido y después debía regresar la Princesa con la caja y estar de vuelta antes del mediodía.
Salió la Princesa llorando y sin saber cómo, se halló de pronto al pie del monte en que había estado la mañana anterior. Allí encontró al Canarito, que le dijo:
—Enjuga tu llanto, hermosa Princesa, y quédate aquí hasta la hora conveniente. Lo que la vieja desea es que abras el cofre; pero no lo abrirás, ni tampoco lo llevarás a casa de la amiga de la Bruja, porque ella te lo haría abrir. Poco antes de las doce te irás a la cueva y entregarás el cofre a la vieja diciéndole que su amiga lo había abierto y habían salido de adentro unos guerreros que la habían muerto. Y el Canarito se fué.
Mientras llegaba la hora, la Princesa se entretuvo con los picaflores que revoloteaban a su alrededor de la manera más graciosa, haciendo mil figuras y evoluciones como si bailaran; pero cuando el sol iba a llegar al mediodía, bajó siempre rodeada de las avecitas, hasta que llegó a la cueva. La vieja la esperaba en el interior, en la puerta de su habitación, y le entregó el cofre diciéndole que apenas la amiga lo había abierto, habían salido de él una cantidad innumerable de guerreros armados que en un momento le dieron la muerte, desapareciendo en seguida.
—Pero ¿es cierto lo que me dices, muchacha? contestó la vieja, ¡si no puede ser!
—Pero así ha sido, señora.
—A ver, pásame la llave.
Y tomándola, abre el cofre y sale de él un verdadero ejército de jóvenes armados de espadas, lanzas y hachas con las cuales traspasan y destrozan a la infame vieja, que se revuelca en el suelo en medio de un mar de sangre. Los jóvenes guerreros desaparecen dejándola por muerta; pero la Bruja tenía la vida de los gatos, y, arrastrándose como pudo, se echó a la cama.
La Princesa quedó anonadada con esta escena, y se habría quedado quién sabe hasta cuándo como enclavada en el suelo, si la voz de la vieja no la hubiese sacado de su abstracción.
—Hijita, le dijo la vieja con un tono que trataba de aparecer cariñoso, vaya a la otra pieza, tome el primero de los frascos que hay en el armario y me lo trae; quiero tomar del licor que hay en él para morir y dejar de sufrir.
Pasó la Princesa a la pieza contigua, y ahí encontró al Canarito, que le dijo muy quedo al oído:
—No le lleves el primero sino el último de los frascos del armario, para que muera de veras: cualquier otro que le lleves le dará la vida y no terminarán nunca nuestros sufrimientos.
Obedeció la Princesa y le llevó el último frasco.
—¿Este es el primero, hijita?
—Sí, señora, éste es el primero.
—No vaya a haberse equivocado y haya tomado el segundo.
—No, señora, estoy completamente segura de que he traído el primero.
—Entonces deme una cucharada de él.
La Princesa le pasó una cucharada del líquido que el frasco contenía y la vieja se lo bebió con ansia; pero apenas lo tragó, comenzó la Bruja a torcerse, a despedazarse con las uñas, a morderse las manos y los brazos, dando unos gritos tan desaforados que parecía que el palacio se iba a venir al suelo.
Por suerte, todo esto duró poco, porque la vieja, en medio de los mayores dolores, entregó pronto su alma al diablo, a quien con tanto empeño había servido durante su larga vida.
En cuanto cesaron los alaridos de la Bruja, sucedió una cosa inesperada. La cueva y el palacio se convirtieron en un bello y extenso país; los Canarios, en tres hermosos príncipes; los negros que había visto Juanito, en grandes de la corte, y los picaflores, en los habitantes del reino, todos los cuales vinieron a rendir homenaje a la Princesa.
Acercóse a ella el más hermoso de los tres Príncipes e hincando una rodilla en tierra, habló a la Princesa de esta manera:
—Princesa, yo soy aquel Canario que os arrebató la madeja de seda, el dedal y las tijeras y que más tarde os aconsejó lo que debíais hacer para libraros y librarnos de la malvada hechicera que por satisfacer una ruin venganza mató a nuestros padres y nos tenía hechizados a mí, a mis hermanos y a nuestro pueblo. Bien sabéis que yo os amo y que no podré vivir sino en vuestra compañía. Sé que vos me amáis también, pues por amor a mí habéis arrastrando tantos peligros. ¿Queréis que vayamos ahora mismo donde vuestro padre, que es nuestro vecino, para pedir vuestra mano?
—Príncipe, contestó la joven, mi anhelo es ser vuestra esposa; partamos cuanto antes.
El pueblo, entusiasmado, aclamó a la Princesa, llamándola su reina, su buena y querida reina, y jurando amarla y protegerla de todo peligro.
Grande fué el alborozo del Rey, padre de la Princesa, al verla llegar completamente sana de su enfermedad y en tan buena compañía. Las bodas se celebraron al día siguiente y hubo grandes fiestas y regocijos públicos en los dos reinos, cuyos pueblos confraternizaban como si fueran uno. Los novios fueron muy felices; gobernaron a su pueblo con bondad paternal y Dios los premió dándoles hijos bellos y virtuosos, que les hicieron agradable su peregrinación en esta vida.
Cuento popular chileno, recopilado por Ramón A. Laval (1862 – 1929)