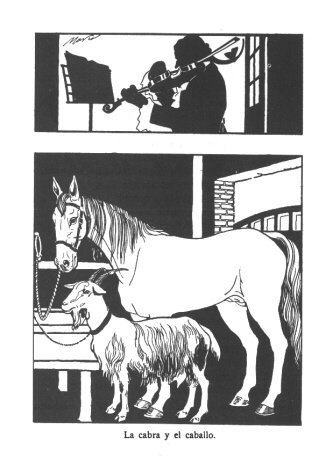La Hija de la Virgen María – Cuento infantil religioso popular recopilado por los hermanos Grimm

En las lindes de un gran bosque vivía un leñador con su mujer y su única hija, una niña de tres años. Eran tan pobres que ni siquiera podían disponer del pan de cada día, y no sabían qué dar de comer a su hijita.
Una mañana, el leñador se fue a trabajar al bosque y, mientras estaba partiendo leña, llena la cabeza de preocupaciones, apareciósele de pronto una dama hermosísima; en su cabeza brillaba una corona de refulgentes estrellas. Le dijo:
—Soy la Virgen María, Madre del Niño Jesús. Eres pobre y necesitado, tráeme a tu pequeña; me la llevaré conmigo; seré su madre y la cuidaré.
El leñador obedeció; fue a buscar a su hija y la entregó a la Virgen María, la cual se volvió al cielo con ella. La niña lo pasaba de perlas: para comer, mazapán; para beber, leche dulce; sus vestidos eran de oro, y los angelitos jugaban con ella.
Cuando tuvo catorce años, llamóla un día la Virgen y le dijo:
—Hija mía, he de salir de viaje, un viaje muy largo; ahí tienes las llaves de las trece puertas del Cielo; tú me las guardarás. Puedes abrir doce y contemplar las maravillas que encierran; pero la puerta número trece, que es la de esta llavecita, no debes abrirla. ¡Guárdate de hacerlo, pues la desgracia caería sobre ti!
La muchacha prometió ser obediente y, cuando la Virgen hubo partido, comenzó a visitar los aposentos del reino de los Cielos. Cada día abría una puerta distinta, hasta que hubo dado la vuelta a las doce. En cada estancia había un apóstol rodeado de una brillante aureola.
La niña no había visto en su vida cosa tan magnífica y preciosa. No cabía en sí de contento, y los angelitos que siempre la acompañaban, compartían su placer. Pero he aquí que ya sólo quedaba la puerta prohibida, y la niña, con unas ganas locas de saber lo que había detrás, dijo a los angelitos:
—No voy a abrirla de par en par, y tampoco quiero entrar dentro; sólo la entreabriré un poquitín para que podamos mirar por la rendija.
—¡Oh, no! —exclamaron los ángeles—. Sería un pecado. La Virgen María lo ha prohibido, y podría ocurrirte una desgracia.
La chiquilla guardó silencio, pero en su corazón no se acallo la curiosidad, que la roía y atormentaba sin darle punto de reposo. Cuando los angelitos se hubieron retirado, pensó ella: «Ahora que estoy sola, podría echar una miradita; nadie lo sabrá».
Fue a buscar la llave; cuando la tuvo en la mano, la metió en el ojo de la cerradura y le dio vuelta. Se abrió la puerta bruscamente y apareció la Santísima Trinidad, sentada entre fuego y un vivísimo resplandor. La niña quedóse un momento embelesada, contemplando con asombro aquella gloria; luego tocó ligeramente el brillo con el dedo, y éste le quedó todo dorado.
Entonces sintió que se le encogía el corazón, cerró la puerta de un golpe y escapó corriendo. Pero aquella angustia no la abandonaba, y el corazón le latía muy fuerte, como si ya nunca quisiera calmársele. Además, el oro se le había pegado al dedo, y de nada servía lavarlo y frotarlo. Al cabo de poco, regresó la Virgen María. Llamó a la muchacha y le pidió las llaves del Cielo. Al alargarle la niña el manojo de llaves, la Virgen miróla a los ojos y le preguntó:
—¿No habrás abierto la puerta número trece?
—No —respondió la muchacha.
La Virgen le puso la mano sobre el corazón; sintió cuán fuerte le palpitaba, y comprendió que la niña había faltado a su mandato.
Todavía le volvió a preguntar:
—¿De veras, no lo has hecho?
—No —repitió la niña.
La Virgen vio luego el dedo, que había quedado dorado al tocar el fuego celeste, y ya no dudó de que la muchacha había pecado; y le preguntó por tercera vez:
—¿No lo has hecho?
—No —insistió la niña tozuda.
Entonces dijo la Virgen María:
—No obedeciste, y encima has mentido; no eres digna de estar en el Cielo.
La muchacha quedó sumida en profundo sueño, y cuando despertó, se encontró en la Tierra, en medio de una selva. Quiso gritar, pero no pudo articular ningún sonido. Se puso en pie de un brinco y trató de huir; mas por dondequiera que se volvía encontraba espesos setos de espinas, que le cerraban paso.
En aquella soledad en que estaba aprisionada, levantábase un viejo árbol; su tronco hueco tuvo que ser su morada. En él se metía al cerrar la noche, y en él dormía; y allí se cobijaba también en tiempo de lluvia o tempestad. Pero era un vida miserable, y cada vez que pensaba en lo bien que estuvo en el Cielo, jugando con los ángeles, se echaba a llorar con amargura. Raíces y frutos silvestres eran su único alimento; los buscaba hasta donde podía llegar.
En otoño recogió las nueces y las hojas caídas del árbol, y las llevó a su tronco hueco; la nueces fueron su comida durante todo el invierno, y cuando llegaron las nieves y los hielos, cubrióse con las hojas como un animalito para no morir de frío. No tardaron en rompérsele los vestidos, que le caían en andrajos. En cuanto el sol volvía a calentar, salía ella de su escondrijo y se sentaba al pie del árbol; y los cabellos, larguísimos, la cubrían toda como un manto.
De este modo fueron pasando los años, uno tras otro, y no había amargura ni miseria que no sintiese.
Un día de primavera, cuando ya los árboles se habían vuelto a vestir de verde, el Rey del país salió a cazar al bosque. Un ciervo que perseguía fue a refugiarse entre la maleza que rodeaba el claro donde estaba la muchacha, el Rey se apeó del caballo y, con la espada, se abrió camino por entre los espinos.
Cuando por fin hubo atravesado los zarzales, descubrió sentada bajo el árbol a una joven hermosísima, cuyo cabello que parecía de oro la cubría hasta las puntas de los pies. El Rey se detuvo mudo de asombro y, al cabo de unos momentos, le dijo:
—¿Quién eres? ¿Cómo estás en un lugar tan solitario? Pero no obtuvo respuesta, pues la joven no podía despegar los labios. El Rey siguió preguntando:
—¿Quieres venirte conmigo a palacio? A lo que ella contestó con un ligero gesto afirmativo de la cabeza.
El Rey la cogió en brazos, la puso sobre el caballo y emprendió el regreso. Cuando llegó al palacio, mandó que la vistieran con las ropas más lindas, y le dio de todo en abundancia.
Aunque no podía hablar, era tan bella y tan graciosa, que el Rey se enamoró y, poco después, se casó con ella.
Habría transcurrido cosa de un año cuando la Reina dio a luz a un hijo. Pero he aquí que por la noche, estando la madre sola en la cama con el pequeño, apareciósele la Virgen María y le dijo:
—¿Quieres confesar la verdad y reconocer que abriste la puerta prohibida? Si lo haces, abriré tu boca y te devolveré la palabra, pero si te obstinas en el pecado y porfías en negar, me llevaré a tu hijito.
La reina recobró la palabra por un momento; pero, terca que terca, dijo:
—No, no abrí la puerta prohibida. Entonces la Virgen le cogió de los brazos al recién nacido y desapareció con él.
A la mañana siguiente, como el pequeñuelo no apareciera por ninguna parte, cundió entre la gente el rumor de que la Reina comía carne humana y había devorado a su hijo. Ella lo oía sin poder justificarse; pero el Rey la quería tanto, que se negó a creerlo.
Al cabo de otro año, la Reina trajo al mundo a otro hijo.
Por la noche volvió a aparecérsele la Virgen y le dijo:
—Si confiesas que abriste la puerta prohibida, te devolveré a tu hijo y te desataré la lengua; pero si sigues obstinándote en el pecado y la mentira, me llevaré también a tu segundo hijo.
Y repitió la Reina:
—No, no abrí la puerta prohibida.
Y la Virgen le quitó el niño de los brazos y se volvió al Cielo.
Por la mañana, al ver la gente que también este niño había desaparecido, ya no se recató de decir en voz alta que la Reina lo había devorado, y los consejeros del Rey pidieron que fuese sometida a juicio. Pero el Rey la amaba tanto, que no quería prestar oídos a nadie, y ordenó a sus consejeros, bajo pena de muerte, que no hablasen más del caso.
Pasó otro año, y la Reina dio a luz a una hermosa niña. Por tercera vez apareciósele la Virgen María, y le dijo:
—¡Sígueme!
Y, cogiéndola de la mano, la condujo al Cielo, donde le mostró a sus dos hijos mayores que estaban riendo y jugando con la bola del mundo. Viendo cómo se holgaba la Reina de verlos tan dichosos, la Virgen le dijo:
—¿No se ablanda aún tu corazón? Si confiesas que abriste la puerta prohibida, te devolveré a tus hijitos.
Pero la Reina respondió por tercera vez:
—No, no abrí la puerta prohibida.
Entonces la Virgen la envió nuevamente a la Tierra y le quitó la niña recién nacida. Por la mañana, todo el pueblo prorrumpió en gritos:
—¡La Reina come carne humana, hay que condenarla muerte!
El Rey ya no pudo acallar a sus consejeros. La hizo comparecer ante un tribunal y, como no podía contestar ni defenderse, fue condenada a morir en la hoguera.
Apilaron la leña, y cuando ya estaba atada al poste y las llamas comenzaban a alzarse a su alrededor, se derritió el duro hielo del orgullo y el arrepentimiento entró en su corazón; y pensó:
—¡Si antes de morir pudiera confesar que abrí aquella puerta!
En aquel momento le volvió el habla, y entonces gritó con todas sus fuerzas:
—¡Sí, María, sí que lo hice!
Y en aquel mismo instante, el cielo envió lluvia a la tierra y apagó la hoguera; se hizo una luz radiante a su alrededor y se vio descender a la Virgen María, llevando a los dos niños uno a cada lado, y a la niña recién nacida en brazos.
Dirigiéndose a la madre con acento bondadoso, le dijo:
—Quien se arrepiente de sus pecados y los confiesa, queda perdonado.
Restituyéndole a sus tres hijos, le desató la lengua y le dio felicidad para todo el resto de su vida.
Cuento popular recopilado por los hermanos Grimm