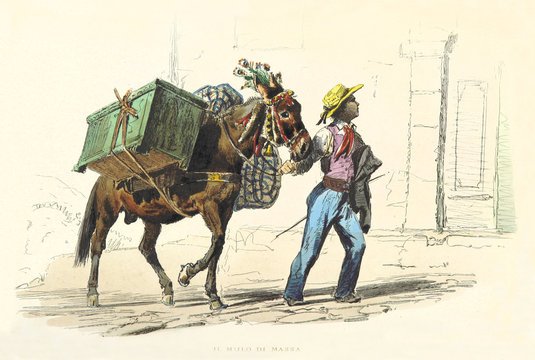El hombre de la naturaleza aprende a vivir en medio de las grandes luchas con los elementos, y templa su alma en el yunque eterno del trabajo y de las grandes indigencias.
El Cumurí es siempre el indio más joven y vigoroso de una familia de quichuas. A él le toca tomar la vanguardia, arreando una docena de llamas que van cargadas atravesando las montañas, a cierta distancia del gran “ahillo” o tropa que cuida la familia.
A veces, en el invierno, en medio de fríos rigurosos y eternas nieves, se desata la tempestad en las cordilleras. Entonces hay que sufrir con paciencia el frío de la intemperie, el hambre, el cansancio y la sed.
El Cumurí soporta resignado todos esos trabajos, y hasta parece que, al soportarlos, goza de un secreto placer.
Es que los padres anhelan que sus hijos aprendan a sufrir para ser hombres y puedan llegar al alto honor de ser alcaldes.
Pero el Cumurí no piensa en eso. Los cálculos especulativos están muy lejos de su espíritu eminentemente romántico.
Va soñando con una suprema dicha que le aguarda al regresar a sus valles. Las necesidades materiales se llenan de cualquier manera: un puñado de maíz tostado o unas hojas de coca son suficientes para alimentarse durante las penosas jornadas de su marcha a pie.
El crepúsculo de la tarde, con sus inimitables coloraciones, lo sorprenderá acaso en las faldas boscosas de esas gigantescas montañas que llenan de pavor a quien las contempla y reflexiona en los grandes cataclismos geológicos por los que ha pasado la corteza del globo.
El indio descarga a esa hora sus mansas llamas, fatigadas por la penosa marcha, y mientras descansa en una peña, contemplando las brumas azules de la lejanía, recordará, tal vez, a la dulce amada de su corazón, aquella que vio al despedirse, debajo del alero de la choza paterna, quedando silenciosa, tejiendo en la puska esos interminables hilos blancos y plateados que son como el emblema de un recuerdo que no se corta jamás.
La noche silenciosa no tardará en llegar, cargada de los perfumes de flores misteriosas y desconocidas que solo han sido cantadas por los poetas indios. El Cumurí se entrega en esas horas al melancólico placer de arrancar notas amorosas y tristes a su flauta de caña; melodías que, más tarde, cuando regrese al valle, hará oír desde lejos a su amada, para que salga a la nocturna cita.
Las ofrendas de amor son, al regreso, el fruto de sus trabajos. Y la joven india, al día siguiente de aparecer su novio, amanece engalanada con sencillos adornos de cuentas de colores, zarcillos, un prendedor o un par de husutas, que han de tener los tacos pintados de rojo y amarillo, colores que simbolizan la alegría, pues recuerdan la sangre juvenil y la sabrosa chicha que anima a los mortales en las fiestas.
Pero si su amada ha desaparecido mientras él viajaba lejos del florido valle que es su terruño, su patria, su hogar, su Dios y el sagrado templo de su amor, los sentidos versos se unirán a la música de la quena, y una triste vidalita resonará vagamente, perdiéndose en las montañas con la inflexión análoga al canto de un ave agreste que, herida por traidora flecha, ve apresar en el bosque a su amorosa compañera.
Yo crié una paloma
al lado de mí,
mi único consuelo
desde que nací.
Urpillita blanca
que aprendió a volar,
remontó su vuelo
a otro palomar.
Linda tortolita
que yo la crié,
se juntó con otra,
se voló y se fue.
Avecita blanca
de piquito azul,
¡nunca vi en paloma
tanta ingratitud!
Tal vez la amorosa chinita no ha podido resistir con vida los rigores de la ausencia y su espíritu vaga en las regiones etéreas de lo desconocido.
Entonces, la quejumbrosa guitarrilla o charango, tristemente punteado por la mano del que sufre, acompañará esta otra queja que lleva el nombre de Manchaypuito (canto triste):
No hay planta en el campo
que florida esté,
todos son despojos
desde que se fue.
Unos lloran penas,
otros el amor,
yo lloro la ausencia,
que es mayor dolor.
Leyenda peruana recopilada por Filiberto de Oliveira Cézar y Diana en Leyendas de los indios quichuas, publicado en 1892